 HCH 8 / Enero 2016
HCH 8 / Enero 2016
Para una teoría angélica del arte (II). Creación, posibilidad, inspiración[1], por Víctor Bermúdez Torres
Definíamos “arte” como la clase de aquellos objetos, eventos, acciones, etc., relacionados con representaciones de tipo estético o sensible (es decir, con imágenes, en sentido amplio), generadas por la imaginación en un uso libre o autónomo e intencionado de la misma, y que son reconocidas como bellas, al menos, por un cierto tipo de facultad relacionada con la emotividad a la que denominamos “gusto”. De todo lo que hay contenido en esta definición, queríamos subrayar tres cualidades, a nuestro juicio esenciales para delimitar el ámbito de lo artístico: (1) el carácter formal de la actividad estética; (2) la relación con lo posible que supone la generación de imágenes; y (3) la belleza. El objetivo es clarificar qué son y suponen estas tres propiedades para el entendimiento de lo que es el arte. En el primer ensayo de esta “trilogía”, titulado Para una teoría angélica del arte (I): Forma estética y trascendencia[2], ya nos ocupamos de la primera de ellas (el carácter formal y trascendental de lo estético). En este segundo ensayo vamos a tratar de la segunda de tales propiedades: el modo en que se genera la imagen artística en relación con el ámbito de lo “posible”. Esto es: lo que solemos llamar la creatividad.
Creatividad y autonomía
Se suele entender el arte como una actividad generadora de imágenes[3] (ya sean físicas o “externas” y/o psíquicas o “internas”)[4]. Ya vimos[5] cómo la configuración de elementos sensibles en que consiste la imagen estética posee un carácter formal y trascendente. Ahora bien, esto, con ser un asunto filosófico fundamental (y necesario de tratar para lo que venga después), no sirve para delimitar la naturaleza propia de la obra de arte (de hecho, y como dijimos, toda cosa, representación o imagen posee, en el fondo, ese mismo carácter formal y, en cuanto tal, trascendente). Empecemos, pues, a buscar aquello que pueda definir específicamente a la obra artística.
Una primera condición necesaria (aunque no suficiente) de la representación o imagen estética se refiere al presunto carácter creado o novedoso de la misma y, de modo complementario, a su incondicionalidad con respecto a todo otra utilidad o interés que no sea el de la creación en sí misma. En esto –se dice– reside la autonomía del arte. ¿En qué consiste, más profundamente, esta autonomía? Antes que nada, y a diferencia de lo que ocurre con la percepción o la memoria, la configuración imaginativa de los datos sensibles (o de las cualidades materiales que los soportan) no está constreñida por los hechos que experimentamos (no tienen que informar sobre cómo es figurativamente el mundo que percibimos, ni rememorarlo tal cual fue). El arte germina en el ámbito de la imaginación y la fantasía (esto podría defenderse incluso en el caso del arte más mimético o “realista”[6]). El artista no tiene el fin de informar o describir; sus representaciones no son útiles en ese sentido en el que puedan serlo las representaciones con un fin directamente cognoscitivo[7]. Tampoco son útiles las representaciones estéticas en cuanto rememoran o reproducen patrones establecidos (dados, por ejemplo, en el contexto cultural del artista): el arte no es reducible (en la medida en que es arte) a mera ideología. El nomos o criterio de lo artístico es, en fin, independiente de toda otra norma (epistémica, moral, social, religiosa…) que no sea la del uso libre de la imaginación. El arte es, o pretende ser, fundamentalmente, solo eso: creación.
Por cierto que no es este (el de la pura creación) un rasgo que quepa atribuir a una concepción determinada e histórica del arte. Tampoco es una mera definición del arte moderno (uno de los rasgos con que este se piensa o caracteriza a sí mismo). Si incurrimos en ese grado de relativismo todo discurso está igualmente perdido (incluyendo el discurso relativista). Otro asunto es que este rasgo (el de la creatividad y la autonomía de lo estético) se haya descubierto y cultivado de forma marcadamente más explícita y consciente en el arte y la época moderna, sin que esto implique que no haya sido decisivo en otras épocas y culturas. De hecho, aunque grandes obras de arte no hayan sido concebidas ni producidas bajo el propósito explícito de cultivar la creatividad per se, han quedado tan marcadas por el elemento creativo (no solo por él, ya dijimos que la creatividad no es condición suficiente de la obra estética[8]) que han trascendido ampliamente –justo como “obras de arte”– sus intenciones originarias y el contexto histórico en que fueron gestadas (ese contexto que ayuda, en ocasiones, a comprender el origen de una obra o un estilo artístico, pero no a justificar su valor estético).
¿Cómo es posible la “creación”?
El arte es, pues, libre producción de imágenes y es, por tanto, función de la imaginación o fantasía liberada de las ataduras perceptivas, incluso de la memoria. Una “imaginación ideal” que da lugar a realidades sensibles posibles reuniendo los datos de la sensibilidad (colores, sonidos…), o cualquier otro conjunto de elementos o signos, bajo esquemas relativamente nuevos, dando una forma nueva y libre a lo ya conocido (produciendo “matrimonios y divorcios ilegales entre las cosas”, decía ingeniosamente Francis Bacon[9]). Dejemos el asunto de la libertad para más adelante (donde lo veremos asociado a ese otro asunto central que es el de la belleza), y ocupémonos del otro: la novedad. ¿Cómo es posible esa forma presuntamente nueva de configurar lo dado que estipulamos como condición de lo artístico?
El tema de la novedad remite a un problema filosófico que trasciende lo estético, pero que en lo estético se muestra de manera sobresaliente. Es el problema de la creación. En rigor, la creación es aparición de lo que no había. Toda creación, en sentido estricto (no como mera epifanía o como descubrimiento de lo que existía ya) proviene de alguna manera (inexplicable, claro) de la “nada”; supone un tránsito radical desde el no ser al ser. Y por muy familiar que nos parezca este hecho, no deja de ser absolutamente misterioso. ¿Cómo es posible la creación? ¿Cómo puede darse la más mínima novedad? Sobre este asunto son comunes dos perspectivas generales en filosofía: la perspectiva más, diríamos, inmanentista, según la cual la novedad resulta de una emergencia a partir de lo ya dado; y la perspectiva trascendente o esencialista, para la que la forma nueva no es tal, sino epifanía o descubrimiento de algo existente y, en sentido ontológico, anterior. Hagamos una breve digresión en torno a este asunto.
La falacia naturalista y el “milagro” emergentista
La imaginación da una “nueva” forma a los datos, una forma “libre” a las sensaciones e imágenes de la percepción y la memoria. ¿Pero de dónde saca el artista esa forma (ese “nomos”, regla o ley) novedosa y libre? Para responder a estas preguntas hemos de dejar a un lado, por irrelevantes o falaces, a las teorías materialistas más comunes sobre el arte, como el naturalismo y el convencionalismo. Estas teorías no logran captar el problema que tratamos (el de la creación); lo suponen resuelto o inexistente, y se limitan a describir el proceso de aparición de lo nuevo, sin cuestionarlo como tal. Tampoco consideran posible, en general, la autonomía del arte; más bien al contrario, conciben el arte como un fenómeno heterónomo, reducible, en el fondo, a leyes sociobiológicas o históricas, con lo que incurren en la falacia naturalista y, por lo mismo, acaban disolviendo u olvidando aquello mismo que intentan explicar (la entidad normativa –no fáctica– de lo estético o artístico[10]). La perspectiva inmanentista más considerada con el problema de la creación, aunque también incurra en la falacia naturalista (en la forma del psicologismo), tal vez sea la que traslada a la subjetividad (a la genialidad del propio artista) el misterio del surgimiento de lo nuevo. Pero en todo caso, incluso las versiones más refinadas del inmanentismo suponen o defienden, a lo sumo, una versión más o menos compleja de emergentismo, según la cual lo nuevo surge como propiedad resultante de un nivel superior (¡nuevo!) de autoorganización de lo mismo. Pero esta tesis no explica ni justifica el “milagro” que supone toda novedad; sino que, como mucho, intenta describirlo, dándolo fundamentalmente por supuesto.
El esencialismo: nada hay nuevo bajo el sol
Para algunos filósofos solo hay una solución lógica (o lo más parecido posible a ella) al problema de la creación. La solución consiste, en el fondo, en negar que algo pueda crearse realmente; es decir, en la asunción de que nada hay de nuevo bajo el sol [11]. Desde esta perspectiva, las formas, todas, preexisten (o existen, sin más). Aunque no aquí, claro, donde nos parece que se suceden en el tiempo como novedades (el tiempo mismo sería, justamente, esa sucesión con que se nos aparecen). Para estos filósofos esencialistas, la sucesión temporal y la novedad son solo apariencias. Así, podría afirmarse que, desde la perspectiva de un hipotético conocimiento absoluto (es decir, desde la perspectiva de un conocimiento no perspectivo –o en el que toda perspectiva se revela como aspecto de lo mismo– ), toda existencia es necesariamente simultánea (no hay tiempo o sucesión). A un Dios que lo conociera todo –diríamos– , todo le sería presente a la vez. Dicho de otro modo: bajo la hipótesis de una verdad completa no hay lugar para visiones parciales, o erróneas (ahora esto, luego rectifico y es lo otro). No tenemos acceso, desde luego, a esa verdad completa, pero sí podemos decir cómo sería: sería la revelación de un presente absoluto, en el que habría de mostrarse, a la vez, todo lo real en su plenitud. Este mundo de existencias intemporales tendría que ser, desde la perspectiva de esa verdad acabada, lo real propiamente dicho. Aunque desde la perspectiva de la finitud y el conocimiento humanos podría concebirse, tan solo, como un mundo de esencias o formas abstractas: el ámbito de las leyes y las teorías que descubre el sabio (las formas con que explica el mundo[12]), por ejemplo. En un grado aún inferior, desde la perspectiva, igualmente finita, que más nos importa aquí (la estética), dichas existencias y esencias podrían ser, también, las formas o imágenes ideales (aunque concretas) que imagina el artista. Intentemos desentrañar esto un poco más.
La creación como actualización de lo posible
Decíamos que, según el esencialismo, y mirado desde el “ángulo” de la divinidad, o desde la hipótesis de un conocimiento acabado (es decir, “desde” donde no cabe concebir ningún “desde” , “ángulo” o “hipótesis”[13]), todas la existencias están plenamente realizadas, todo lo que puede ser, es (y es todo lo que puede ser). Ese plenum de existencia sería[14] la realidad (en la que todo es, en toda su verdad, bondad y belleza), la misma que, mirada desde la finitud del conocimiento humano, comprende las entidades (esencias, formas) con que entendemos (e imaginamos) o valoramos el mundo que nos es dado. Análogamente, podríamos decir que, si desde la perspectiva de lo necesario (es decir, poniéndonos en la hipótesis de una verdad ya absolutamente anhipotética), ese ámbito absoluto de realidad es plenamente actual, desde la perspectiva, en cambio, de lo contingente o probable (tal como es el mundo desde nuestras verdades hipotéticas), aparece en el modo de lo posible, de lo que aún no se ha dado (la forma aún no manifestada o descubierta), o de lo que siempre puede volver a darse (la forma, por ejemplo, de una ley). Es el mundo, también, de lo “potencial”, y de lo debido (lo que puede y debe ser), en el que el hombre busca lo que no se da en el mundo, pero cuya presencia es requerida por ese mismo mundo, incompleto y (por lo mismo) movido hacia su plena realización, su verdadera forma, su deber ser, o su darse más bello. Así, es común concebir cada forma o esencia “traída” al mundo (por el científico, por ejemplo, que descubre leyes, o por el artista que capta nuevas formas estéticas) como la “realización” o “actualización” de una posibilidad (de esta manera, el arte, lo imaginario, sería, típicamente, la actualización de lo posible en el ámbito de la sensibilidad). Ahora bien, esta concepción esencialista tan familiar (de raíz aristotélica) deja muchos cabos sueltos. Más allá de que conceda un cierto estatus de necesaria existencia a lo contingente, es decir, al mundo sensible (algo muy discutible, aunque no vamos a tratarlo aquí), el esencialismo común no parece acabar nunca de explicar en qué consiste realmente ese mundo tan extraño que es el de las cosas posibles, ni como se relaciona con el mundo que, a cada momento, acontece.
El extraño “limbo” (y “purgatorio”) de las cosas posibles
Ya debería haber quedado claro que este “ámbito de lo posible”, desde el cual parece posible la epifanía o descubrimiento de lo “nuevo” (sin que sea, así, esencialmente “creado”), es un ámbito de realidad extraño. De un lado, no cabe radicarlo en el plano de lo inmanente. Lo dado, lo eventual, no se contiene más que a sí mismo, es puro acto. No absoluto acto, claro, sino acto en perspectiva, sumido en el tiempo: actualidad de lo contingente. Que en esa puridad de lo que acontece puedan encontrarse las condiciones de otros actos o eventos no es lo mismo que afirmar que en ella se encuentren esos otros actos o eventos.[15] ¿Pero dónde estaban antes, entonces, si es que no es concebible que aparezcan de la nada? No, desde luego, en el mundo inmanente, donde solo hay lo que a cada momento pasa. El ámbito de lo posible refiere, por tanto, algo “u-tópico”, “u-crónico”, que no ocupa un lugar ni un tiempo definido. Es, entonces, trascendente al mundo (al mundo físico y al mundo psíquico). ¿Quiere decir entonces que pertenece al ámbito de realidades trascendentes que plantea el esencialista, sobre todo el más monista o platónico? Tampoco exactamente. Ya vimos que, en ese ámbito de formas, la realidad solo puede ser concebida como una absoluta plenitud donde, por tanto, no queda lugar alguno para la “posibilidad”. ¿Entonces? Insinuamos antes que lo posible no es sino el ámbito plenamente real de las formas visto desde este mundo contingente. Pero, por tanto, sin que quepa identificarlo ni con el mundo, pleno de realidad, de las formas (curiosamente, “visto” desde ese absoluto, es el mundo contingente el que parece identificarse con la esfera de lo posible [16]), ni con el propio mundo contingente y sensible (en el que no puede haber más que lo dado, lo que a cada momento acontece, y solo eso.). El modo de ser de lo posible parece remitir, entonces, a un extraño limbo, y también, diríamos, a un purgatorio, “situado” entre el mundo de las formas y el mundo de lo dado, entre lo necesario y lo contingente. Allí deben estar las formas “dispuestas a encarnarse”, y también las formas “en cuanto aspiraciones”, en tanto las “vemos posibles” y nos impelen al trabajo de purgarnos de lo sensible hasta alcanzarlas. Pues bien, este limbo y purgatorio tendría que ser, quizás, algo relativo al alma. El alma parece ese “lugar” o modo intermedio, angélico, “entre el cielo y la tierra”, en el que cabe (comprender) todo lo terreno, y desde el que se aspira a la perfección de lo celeste. Por eso, hablaremos ahora un poco de psicología. Aun siendo muy conscientes de que dejamos, todavía abierto, el problema de qué (y cómo) sea (posible) lo posible[17].
El arte, de nuevo, como descubrimiento
El carácter “límbico”, trascendente, del ámbito de lo posible (de, por ejemplo, lo imaginario posible –la forma “nueva”, libre, autónoma que caracteriza al arte–), nos conduce a la misma conclusión a la que nos llevaba el análisis de la forma estética (véase el primer ensayo[18]): el artista no puede inventar sus formas; puede, a lo sumo, descubrirlas. O descubrirse a sí mismo y al mundo en ellas (quizás no sea tanto “traer” al mundo, sino “llevar” este mundo a ese ámbito de posibilidad que remite –como purgatorio– al mundo plenamente real de las formas). En suma, lo “nuevo”, lo “creado”, no viene (no puede venir) de nada, ni tampoco de lo menos (del mundo, o el artista), como efervescencia milagrosa, sino (a lo más) de lo más, de un ámbito de formas o esencias, como descubrimiento o (entre) visión –a través de lo sensible– de las mismas. Y esto aunque en el fondo sepamos que no, que esto tampoco, pues desde la perspectiva de los dioses (que es la de la Verdad), sabemos que sabríamos que no habría el más mínimo ángulo ciego ni, por tanto, el más mínimo lugar para lo posible ni lo contingente: toda forma estaría ya plenamente realizada; todas las obras de arte también. Que se descubrieran o no (desde esta divina consideración) sería irrelevante, o más bien imposible (el último descubrimiento que mereceríamos tener, a este respecto, sería el descubrimiento de que no ha habido, jamás, descubrimiento alguno –ni siquiera este– ). Ahora bien, todo esto es en el reino de Dios. Aquí en la Tierra, y de momento, hay que explicarlo. Hablaremos, pues, de cómo se produce ese descubrimiento, específicamente en el ámbito de lo estético.
Notas sobre psicología de la creación y del descubrimiento[19]
Técnica e inspiración
Del mismo modo en que hay, a grosso modo, dos consideraciones filosóficas acerca del origen y naturaleza de lo nuevo o creado, también hay dos consideraciones acerca del proceso psicológico que conduce a la novedad (ya veremos, más adelante, que no solo a la novedad, sino, más justamente, a la novedad bella) y que, en términos generales, y por seguir el tópico, podemos llamar “inspiración” (aunque ya notaremos como a una de esas dos consideraciones le cuadra mejor este mítico nombre). Antes de nada, obviamos aquí la distinción acostumbrada entre trabajo e inspiración. Aunque aparece con frecuencia en los tratados de estética, no entendemos que tenga más sentido que el de remarcar el carácter específico de la actividad artística. El trabajo, en sí, sin más especificación, no determina al arte; y el trabajo de tipo técnico determina solo al obrar del artesano, al arte en cuanto techne. La inspiración, en cambio, sí parece que especifica, aún de modo muy vago, el trabajo propio del artista, que es el de la creación (o descubrimiento), aquel por el que dota de forma (de una forma bella, como veremos) a la materia, representada, ella sí, por el trabajo técnico (la materia en el arte es esto: la técnica, lo techne o poiesis en su sentido más lato). La forma (creada o descubierta a partir o a través de ese proceso que llamaremos “inspiración”) es la que mueve y conforma a la técnica para producir la obra de arte. La mera producción técnica de obras bajo una forma estándar (sea un estándar industrial, o el de una tradición) no es arte, sino, a lo sumo, “artesanía”. El arte es fundamentalmente inspiración, y no trabajo técnico: creación (o descubrimiento) de reglas y formas (tal vez innatas), y no mero uso de reglas aprendidas (y esto, por mucho que pueda haber una cierta relación –no necesaria– entre inspiración y trabajo, o entre creación y uso de reglas y formas). De hecho, ambas esferas de actividad se podrían separar (y se separan en muchos casos). Así ocurría en los antiguos talleres de pintura, u ocurre, por ejemplo, en un estudio de arquitectura, en los que el personal técnico se ocupa de plasmar, o de elaborar con detalle, las formas ideadas por el creador [20]. En el límite de esta distinción, diríamos que una obra de arte “completa” debería poder materializarse (plasmar su forma) a través de diversas técnicas y de distintos modos (plástico, musical, literario…), sin dejar de ser sustancialmente la misma, y mostrando en esa sinestesia expresiva todo su valor estético.
Imaginación e intuición
Las dos facultades psíquicas que, por hipótesis, más cercanas están al arte son la emotividad y la imaginación. De estas, la facultad más activa, con más valor agencial es la imaginación. La emotividad (el gusto) es más reactiva (es reacción antes que acción). Responde, cabe decir, a lo que otras facultades, en este caso la imaginación, proponen. Ahora bien, como ya dijimos, la imaginación es el juego con lo dado en el marco (trascendente) de lo posible y lo formal (es decir, en el marco de las formas vistas como posibles). ¿Cómo accede la imaginación a este ámbito de donde toma la forma con que configura lo dado? La respuesta común (e inmanente) –“la imaginación toma esa forma, finalmente, por y de sí misma”– no resulta válida: el alma no puede operar, ni en esto ni en nada, sin un criterio ni un objeto intencional que la trasciendan (ya dijimos que ese “limbo” o receptáculo de formas posibles que parece ser el alma es, a la vez, un “purgatorio”: una visión de –un “entrever”– lo real). Sin un objeto externo la imaginación está ciega y vacía, no podría imaginarse más que a sí misma imaginándose; requiere, por tanto, de un contenido que, en cuanto formal, y como hemos expuesto, no puede provenir del ámbito sensible (aunque se materialice en dicho ámbito). ¿Cómo se le proporciona este objeto o ámbito trascendente a la imaginación? Si la sensibilidad (el mundo dado) no es la respuesta, y la emotividad es una facultad básicamente reactiva, solo podemos acudir al entendimiento. No ya al solo razonamiento (en que se parte de la forma ya dada, como hipótesis), sino a aquella forma de entendimiento que pretende el acceso más directo a las formas trascendentes: la intuición intelectual (la noesis platónica). La imaginación tendría que reaccionar a la intuición (aun cuando fuera de un modo implícito o inconsciente). La intuición refiere la comprensión instantánea de la unidad de las partes, o de la identidad de lo que parecía diferente (es el instante en que “todo encaja”, en el que parecen condensarse y suprimirse las fases del proceso cognoscitivo –como cuando entendemos de repente la demostración de un teorema, o el sentido de un relato–). Para los racionalistas más místicos, la intuición representa el momento cumbre del conocimiento, en el que nos asumimos en una “perspectiva absoluta”, ya sin sujeto o perspectiva ninguna (y bajo la que el conocedor se identifica plenamente con lo conocido). Este momento de máxima transparencia o autoconsciencia sería con respecto al conocimiento, lo mismo que es la inspiración con respecto al arte. Aunque esto indica una analogía, no una equivalencia. La inspiración representa un proceso o acto más pasivo, dependiente de otro (de la intuición), al que toma como modelo. La inspiración que ilumina a la imaginación (para que esta dé forma a la técnica) es, a su vez, la “materia” o proceso del alma al que da una cierta forma (espontánea, universal y a la vez concreta, articulada en torno a una impresión de lo absoluto…[21]): la intuición[22].
La “transpiración” del genio y la inspiración del poseso
Hay dos formas, correspondientes a los dos enfoques filosóficos que vamos considerando en esta exposición (el inmanente y el trascendente), de entender esa especie de “iluminación” de la imaginación en su relación con la intuición que llamamos “inspiración”. Desde la perspectiva más inmanente o emergentista, se trataría de una invención (no de un descubrimiento), de un “hacer ser” (más que de un “dejar ser”) o un “sacar fuera” –emerger desde dentro– (en lugar de un “tomar de fuera”). Una “transpiración”, diríamos cómicamente, en lugar de una “inspiración”. La justificación lógica de un proceso por el que lo menos (la imaginación) da lugar, por sí mismo, a lo más y distinto de sí (a lo novedoso, a la forma trascendente) no se da en ningún momento de la descripción de tal proceso. Hay que considerarla, así, como un “milagro”. La noción concomitante –e igualmente “límite”– en el ámbito estético es la de “genialidad”. La invención es fruto del genio, o del ingenio (palabras que parecen recalcar el origen interno o emergente de lo creado)[23], noción no menos irracional que las de “musa”, “posesión”, “entusiasmo”, etc. (que serían los equivalentes míticos a la noción de “genio” en la psicología del arte más trascendente). La idea de genio está a la base de la consideración moderna del artista como autor y creador cuasi divino –en lugar de mero mediador– de la obra estética. Toda las teorizaciones naturalistas y psicologistas (toda la ingente literatura sobre “psicología de la creatividad”, por ejemplo) acaban o arrancan –usando multitud de eufemismos técnicos– en estas misteriosas cualidades que son el ingenio y la genialidad… De otro lado, y desde una perspectiva más trascendente o esencialista, la gesta estética de la imaginación, fertilizada por la intuición, supone un descubrimiento (no una invención), un “dejar ser” (más que un “hacer ser”) o un “tomar desde fuera” (en lugar de un “sacar o emerger fuera”). Es inspiración (tomar hacia dentro) y aspiración (entrever lo ideal, purgar lo sensible). No aspiramos, en el espacio que nos queda, a profundizar en esto (lo haremos, ojalá, en un texto más amplio). Los griegos empleaban un término cargado de sentido (y que podemos contraponer a los de “invención” o “ingenio”): el de “entusiasmo” o “inspiración divina”. El término tiene muchas connotaciones a explorar; significa una suerte de exaltación o arrebato extático causado desde fuera (y que saca al alma de sí) por una fuerza superior que invade o posee temporalmente al alma predispuesta o preparada para la mántica (el arte de entrever significados –formas– ) ocultos en lo visible. De aquí la consideración clásica del artista como medium (poseído por la musa) o como intérprete (perito en captar lo sensible como signo de lo superior), como sacerdote o ángel, en lugar de como una especie de dios de lo mundano, que es como se acaba considerando al artista desde el Renacimiento. Todas las perspectivas estéticas que abundan en lo trascendente (las estéticas platónicas y neoplatónicas, o gran parte de la estética romántica) usan, y quizás en algún sentido abusan, de lo contenido en este noción de “entusiasmo” que, para Platón consistía en una especie de locura.
Dos concepciones de la genialidad, y dos grados de locura
No intentaremos ir más allá de la superficie de este complejo asunto de la genialidad. Tan solo, por esbozar un mapa con que orientarnos, podemos destacar dos concepciones genéricas de la misma (ambas dentro de un mismo enfoque inmanente o emergentista). Desde una concepción, cabe decir “dionisíaca”, un buen número de teorías estéticas no cognitivistas (las denominaríamos “emocionalistas” y “voluntaristas”) postulan a la esfera de la emotividad y a los deseos (a menudo, inconscientes) como el lugar desde el que se mueve a la imaginación a generar la forma dentro de sí, con lo que el genio sería aquel que es más capaz de desatar estas pulsiones emotivas y canalizarlas hacia el ámbito de la imaginación. Dicho de un modo extravagante, esta concepción estética parece interpretar la experiencia estética como un modo de “regresión” psíquica: la autonomía y libertad creativa estarían en una especie de retorno a los “orígenes”, al modo infantil de ver el mundo, a la vivencia de lo “telúrico” o primario, etc… A estas estéticas “emocionalistas” se les contraponen, en un enfoque, cabe decir ahora, más “apolíneo”, las estéticas cognitivistas comunes, que buscan en alguna forma de intelección el factor decisivo en la autodeterminación que conduce al genio a la creación estética. Al contrario que las anteriores, este tipo de estéticas parecen apuntar a una “ascensión” psíquica; la actividad creadora de la imaginación supondría un proceso de emergencia por el que la imagen adquiere, en cierto grado, y sin dejar de ser imagen, cualidades (universalidad, reflexión) características del concepto…
De modo análogo a lo dicho en el párrafo anterior, podemos encontrar dos enfoques distintos en torno a todo lo que cabe explorar bajo la noción de “entusiasmo”. También aquí, desde ese enfoque que hemos tildado como “dionisíaco”, tan característico de las teorías estéticas más románticas (entre la que cabe incluir a la del propio Nietzsche), son la emotividad y el deseo el que empujan a la imaginación a descubrir la forma, a través de la (voluntad de) acción más que gracias a la iluminación de la intuición, en una expresión, quizás, de ese tipo de “locura mística” que menciona Platón en Fedro (265b), atribuyéndosela a Dionisos. Finalmente, desde el otro punto de vista, más “apolíneo”, y que podría corresponder a una estética platonizante, sería (también de nuevo) la intelección (la intuición intelectual) la que determinaría en la imaginación la “iluminación” o “visión” mántica (el tipo de “locura profética” del Fedro, asociada a Apolo) de la forma o modelo estético… Con cual de estas cuatro concepciones genéricas acerca de la génesis del arte nos parece más adecuado comulgar, y cómo se justifican y se atañen las unas a las otras, son cuestiones que, aunque hemos respondido en parte, no deben tener una respuesta terminante, y menos en este escrito tan breve e iniciático (también para el autor). No obstante, y para no dejar del todo en suspenso la cuestión, adelanto alguna tímida y apenas esbozada sugerencia.
Una sugerencia final
Que la inspiración tenga más relación con el “entusiasmo” que con el genio o el ingenio del artista es algo que nos parece claro, por motivos que hemos ido dejando caer a lo largo del texto. Así mismo, parece razonable pensar que la inspiración artística (eso que llama Platón “locura poética”, y que es la realmente debida a las musas) implica un elemento de determinación emotivo (y volitivo) –una acción o movimiento– no menos que un elemento de iluminación o visión cognitiva –un modelo o forma–. El descubrimiento precisa de un juego imaginativo (con lo posible, desde lo posible), incluso inconsciente. Pero, más aún, precisa también de una aspiración erótica, que arranca desde lo sensible, hacia el mundo de las esencias o formas puras. Diríamos que la “musa” mueve la inspiración, pero la mueve como “modelo” ideal. El arte, en suma, podría asemejarse a ese grado o estadio de la locura erótica que, en el Banquete platónico (210b), descansa sobre el amor, en general, a los cuerpos, sometiendo la imaginación de lo particular (móvil de un estímulo sensible a otro) a la intuición de la unidad indivisa del modelo.
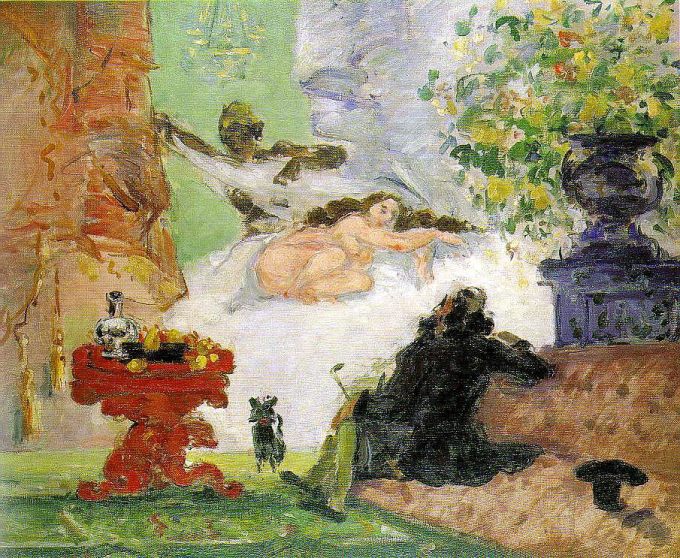
(Paul Cézanne, Une moderne Olympia, 1873–74, óleo sobre canvas, 46 x 55 cm., Musée d’Orsay, París)
 Víctor Bermúdez Torres, diciembre de 2015
Víctor Bermúdez Torres, diciembre de 2015
NOTAS
[1] Este texto reelabora parte de los contenidos de una ponencia del autor titulada “¿De ‘dónde viene’ la inspiración del artista? Utopía de lo bello. Inmanencia y trascendencia en el arte.”, expuesta originalmente en el Ateneo de Madrid, el 10 de mayo de 2014.
[2] Publicado en Humano, creativamente humano 7
[3] Una posible definición (típica) de la imagen es la de aquella representación (psíquica y/o física) en la que el significado no es esencialmente separable del significante (no parecen admitir traducción exacta a otros significantes distintos), o como aquella en que las partes guardan una relación de relativa independencia lógica con respecto al todo (se pueden llegar a entender aisladamente). Una noción más básica e indiscutible es la imagen como una configuración o forma (física y/o psíquica) de elementos más simples, todos ellos de tipo estético (visuales, audibles, tangibles…).
[4] Suele entenderse la obra de arte como una representación con una entidad material u objetiva (no solo como una representación mental).
[5] En Para una teoría angélica del arte (I): Forma estética y trascendencia
[6] Pensemos en las “libertades” que ha de tomarse el artista “realista”: la descontextualización del objeto a imitar con respecto a su entorno (toda reproducción supone transposición o presentación de algo en un plano distinto; el simple encuadre es ya una creación, por tímida que sea), su “fijación” en el tiempo (la imitación ha de figurarse una permanencia imaginaria de los objetos), la composición, y otros tantos artificios relacionados con la imaginación. Además, y sobre todo, la finalidad y significado de la obra de arte imitativa es radicalmente distinta a la del objeto imitado. Todo esto está en consonancia con el significado originario del propio término “mímesis”, que no refiere una representación exacta de lo conocido, sino, más bien, una especie de figuración alegórica de lo mismo.
[7] Aunque esto no quiere decir, como veremos, que el arte no tenga, en cierto modo, un valor informativo o cognoscitivo.
[8] Aún falta el ingrediente – fundamental– de la belleza, que trataremos más adelante.
[9] The Advancement of Learning, II, 4
[10] Las descripciones naturalistas o sociológicas del arte presuponen ya como resuelto el problema de la legitimidad del juicio estético. Parten, de hecho, de una noción pre-crítica de la que sea arte, con objeto de describir lo que ocurre en la naturaleza, o en la sociedad, cuando este, presuntamente, se da o se concibe como tal.
[11] El Sol de la alegoría platónica, claro.
[12] Pero que, si verdaderamente explican el mundo, son también las formas que determinan el mundo, lo que el mundo, finalmente, es.
[13] En rigor: donde no cabe concebir nada. En la tesitura de un “conocimiento acabado” ya no hay nada que concebir.
[14] No entramos ahora en disquisiciones ontológicas, como las que surgen en seguida en torno a términos como “todo”, “existencia”, “ser”, etc.
[15] En la semilla están las condiciones del árbol posible, pero no el árbol posible. No hay nada descriptible en el evento semilla que sea tal como “la posibilidad de tal árbol”. En el diccionario y el libro de gramática están las condiciones de cualquier oración en español, pero no están esas oraciones (no cabrían), ni siquiera como posibilidad (¿qué sería tal cosa, en qué página del diccionario estaría?). Lo mismo cabe decir de cualquier evento o acto fenomenológico o mental. En el conjunto de las representaciones mentales de un sujeto (de un artista, por ejemplo), en su gramática mental, están las condiciones de acaso infinitas proposiciones, representaciones, imágenes posibles, pero no está ninguna de ellas, hasta que, y en el mismo momento en que, se actualiza o acontece.
[16] Todo en él puede ser o no ser, todo en él aparece como probable y dependiente (si no es que se funda en “nada”) de una necesidad que lo trasciende.
[17] Sea como sea, o esté “donde” esté, que lo posible se actualice (o, simplemente, que lo posible, en algún grado, sea) es, en sí, un problema ontológico que no podemos ni siquiera empezar a tratar aquí. ¿Cómo puede ser lo que tan solo puede ser? ¿Será, también, una posibilidad el que la posibilidad se realice y, así, ad infinitum?. Estas preguntas, por cierto, nos traen de nuevo al problema de la novedad. Que lo que no era actual se actualice es algo nuevo. Que algo se descubra o manifieste no deja de ser, también, una creación, una aparición de lo que no había. El misterio, pues, continúa.
[18] Para una teoría angélica del arte (I): Forma estética y trascendencia.
[19] Esto no tiene nada que ver con lo que suele llamarse actualmente “psicología de la creatividad”.
[20] También en la ciencia, en la que el descubridor o creador no tiene que ser el mismo que desarrolle matemática y experimentalmente la teoría
[21] Todo esto refiere lo que queremos tratar en el próximo texto: aquello en que consista la belleza de la forma.
[22] La inspiración, en este sentido, podría tomar como modelo a aquello intuido en cualquier ámbito a que esta se aplique (la naturaleza, la vida interior del artista, las ideas, etc.).
[23] El genio era una especie de dios menor que los romanos creían que acompañaba al individuo (varón) desde su nacimiento, influía en su carácter y dotes, lo protegía, y moría con él. De ahí la palabra ingenium, el carácter innato y las aptitudes de alguien, de la que hoy deriva ingenio.
You must be logged in to post a comment.